Mi último encuentro con Scruton. A propósito de Roger Scruton, tradiciones y educación.
- editorteri
- 16 dic 2020
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 22 dic 2020
El 29 de noviembre de 2018, hace ahora justo un par de años, fue la última vez que pude escuchar en directo y hablar con Roger Scruton. Acudí a un seminario organizado en el Christ Chruch College de la Universidad de Oxford, donde me encontraba disfrutando -literalmente, “disfrutando”- de un año sabático como Research Fellow en el Departamento de Educación. Entre la veintena de asistentes sentados alrededor de una mesa, en una sala que seguramente había presenciado reuniones semejantes a lo largo de varios siglos, estábamos un grupo de especialistas en su pensamiento, sus hijos Sam y Lucy -ambos estudiantes de la Universidad de Oxford- y su mujer, Sophie. Nadie podíamos imaginar que apenas un año después, el filósofo habría fallecido.
Conocí a Scruton en su destartalado despacho de Birbeck College, mientras preparaba su marcha -o ¿sería mejor decir su huída?- a Estados Unidos, en 1994. Había leído algunos artículos suyos -me interesó especialmente “Philosophy and Literature”- y pedí a una filósofa amiga, también profesora en Birbeck, que me lo presentara. Lo describió como un enfant terrible, pero nos facilitó el encuentro. Estuvimos charlando un rato, me regaló un par de libros y una copia de su artículo “On human education” que todavía conservo. A lo largo de los años, he seguido el desarrollo de su pensamiento y leído muchos de sus trabajos. Scruton vivió al margen del mundo académico “oficial”, dedicado a escribir -alrededor de 50 libros de pensamiento, novelas, ensayos, artículos y columnas en publicaciones periódicas-, sobre cuestiones de Estética, Historia de la Filosofía, Filosofía Social y un largo etcétera. Con el tiempo, se consagró como el defensor intelectual del pensamiento conservador porque, como él mismo señalaba, estaba convencido de que hay realidades -la familia, la sociedad civil, el medio ambiente, las costumbres, el orden jurídico, el legado cultural, en definitiva- que son valiosas para el desarrollo de una vida humana plena y, por tanto, merece la pena conservar.
No tuve ocasión de volver a escucharle en directo hasta en 2016. Para entonces, Scruton había peleado mil batallas intelectuales a ambos lados del Atlántico y del Telón de Acero, y era un pensador de referencia internacional. Asentado por fin en Whiltishire había formado una familia, estaba más sereno y algo envejecido. Su modo de hacer filosofía y su prosa -como el buen vino- habían madurado con el tiempo y él afrontaba, en plenitud de facultades, la reflexión sobre los problemas intelectuales del momento: eso sí, a contracorriente, fustigado sin tregua por los paladines de lo políticamente correcto.
Volviendo a aquel último encuentro en Christ Church College en 2018, acudí porque estaba interesada desde hacía algún tiempo en el papel de la transmisión en los procesos educativos, y había vuelto a estudiar textos de Scruton en los que analiza el valor de las tradiciones culturales, científicas y de pensamiento. Fueron lecturas iluminadoras, en contraste con la opinión prevalente que las desprecia por el simple hecho de que remiten a un tiempo que ya pasó, como si fueran enemigas del progreso, el desarrollo y la innovación. Scruton, por el contrario -al igual que E. Burke, A. MacIntyre, R. S. Peters, F.X. Bellamy y tantos otros- sostiene que pertenecer a una tradición nos permite establecer fecundas redes intencionales con quienes nos precedieron, con nuestros contemporáneos y con quienes aún no han nacido, favoreciendo así que la humanidad pueda seguir progresando como lo que es: una especie corpórea sometida al paso del tiempo, cultural, dependiente y vulnerable. No solo estamos llamados a dejar un planeta sostenible desde el punto de vista ecológico, sino que somos también responsables de la sostenibilidad cultural de la vida humana en el futuro. Por eso, no conviene prescindir del legado de bienes materiales, científicos y recibidos; y no sería justo privar de esa herencia a quienes nos sucedan.
No es difícil reconocer la importancia de la mediación cultural para el desarrollo de la vida humana. La transmisión de la herencia cultural a los hijos o a los alumnos no restringe su autonomía, sino que les ofrece las herramientas que van a necesitar para crecer como seres humanos únicos, irrepetibles. Pero, como se lamenta Bellamy, en casi todos los sistemas educativos occidentales se está padeciendo una “crisis de la transmisión” -que comenzó en la Ilustración y se ha consumado en la postmodernidad-, que invita al sujeto a fiarse exclusivamente de las propias ideas claras y distintas, poniendo en tela de juicio el valor de las costumbres, el peso de la historia y el principio de autoridad. La situación es preocupante, pues como señalaba recientemente un autor africano, parece que el hombre occidental moderno se ha vuelto amnésico; aspira a la ruptura con el pasado, e idolatra lo novedoso. Cultiva una especie de hostilidad agresiva en contra de la tradición sin percibir que vivir en el cambio permanente priva a la existencia humana de una brújula para la vida. Esta relación conflictiva con la idea de la tradición obedece a una crisis antropológica profunda: el hombre moderno teme que sus raíces se conviertan en un yugo, y prefiere renegar de ellas. Así se cree más libre, pero en realidad se hace más vulnerable: es como una hoja muerta desprendida del árbol, a merced de cualquier viento ideológico.
Un saber, un modo de actuar y proceder -señala Scruton- pasa a formar parte de la tradición cuando da buen resultado y permanece a lo largo del tiempo. Constituye el recordatorio de un logro, de una conquista, y no el último intento en una serie de inicios fallidos. Por eso las tradiciones pueden reclamar cierta lealtad por parte de quienes las asumen: porque apuntan hacia algo perdurable que llena de significado los actos que emergen de ellas. Toda tradición artística, cultural, de pensamiento, etc., configura un sistema de convenciones, de sobreentendidos, referencias y expectativas compartidas que están en constante desarrollo, presentando siempre dos caras: en permanente evolución y en continuidad. Porque las tradiciones son, simultáneamente, recibidas y recreadas: ser heredadas y asimiladas mediante el aprendizaje, hace posible su renovación y evolución. Las propuestas de la tradición pueden ser muy sencillas o estar encarnadas en prácticas sociales complejas; pero, en cualquier caso, no es necesario que cada persona que las asume elabore una justificación racional exhaustiva de los motivos que avalan su seguimiento: se percibe que la depositaria y garante de ese tesoro de sabiduría acumulada es la sociedad en su conjunto. Y se intuye también que sería peligroso rechazarlo por el solo hecho de que constituye una tradición.
Cuando me despedía de Scruton aquella noche de noviembre, le pregunté si su pensamiento -que él solía describir, frente a la negatividad de la desconstrucción posmoderna, como una Filosofía de la afirmación- cabría considerarla además como una Filosofía a escala humana. Asintió, añadiendo: siempre que se tenga en cuenta de dónde venimos. Por eso, me gusta ver el artículo “Conexiones en red con otros tiempos, espacios y generaciones: Roger Scruton, tradiciones y educación” publicado recientemente en la Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación, como una pequeña manifestación de mi agradecimiento por lo que he aprendido leyendo a este gran pensador, no siempre bien comprendido.
María García Amilburu
Universidad Nacional de Educación a Distancia





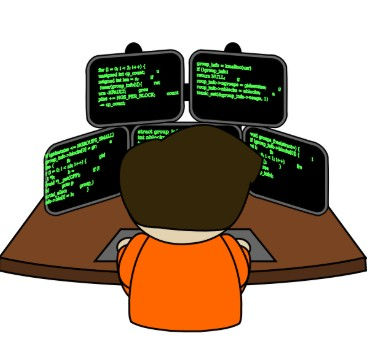
Comentarios