La autoridad en la educación: más allá del control, un testimonio de deseo
- editorteri
- 8 may 2025
- 5 Min. de lectura
Hablar de la autoridad en el campo de la educación siempre despierta muchos recelos. Las experiencias personales, las caricaturas que a menudo circulan sobre los modelos educativos tradicionales, pero también la rigidez de algunas posiciones docentes y los excesos normativos y abusos de poder que se viven en muchos centros educativos, han contribuido, sin duda, a instalar la idea de que cualquier forma de autoridad implica siempre dominio o represión, dificultando la posibilidad de pensarla como un elemento necesario para la construcción del vínculo educativo. Desde nuestro punto de vista, la autoridad no es sinónimo de control, imposición o falta de diálogo, sino que puede entenderse como una relación simbólica que posibilita el encuentro entre generaciones o el acceso al saber a través del deseo del otro. Es la hipótesis que se sostiene en el artículo “Autoridad, vínculo y saber en educación. Transmitir un testimonio de deseo”, publicado el año pasado en el segundo número de la revista.
La educación siempre ha estado atravesada por la tensión entre la autoridad y la libertad. Sigmund Freud decía en el año 1913, en su “Introducción a Oskar Pfister”, que la educación era una profilaxis subjetiva y social. Para el inventor del psicoanálisis, la tarea inmediata de la educación radica en que el niño aprenda a gobernar lo pulsional, y decía:
Es imposible dar al niño la libertad de seguir todos sus impulsos sin limitación alguna. Sería un experimento muy instructivo para los psicólogos infantiles, pero haría la vida intolerable a los padres y los mismos niños sufrirían grandes perjuicios (...) Por tanto, la educación debe inhibir, prohibir, sofocar y, en efecto, es lo que en todas las épocas ha procurado hacer abundantemente.
Y es aquí donde hay que situar el arte del educador, en este delicado equilibrio entre el permitir y el prohibir. Ningún educador puede evitar esa tensión.
Hace décadas que vivimos en la crisis de la autoridad, por eso vivimos también tiempos autoritarios. Uno de los efectos de esa crisis es, sin duda, el autoritarismo. De hecho, el autoritarismo se ejerce hoy en nombre de la libertad. Los efectos de la crisis de la autoridad son bien conocidos en el campo educativo. Mientras esperamos que PISA los evalúe para que dictamine sus veredictos, valdría la pena recuperar las reflexiones que hizo Hannah Arendt en torno a ello en uno de sus ensayos más conocidos, La crisis de la educación, un texto que debería ser de lectura obligatoria en cualquier facultad de educación, aunque para ello haya que romper un poco la dinámica de la hiperaula. No hace falta subscribir todas sus tesis, pero ese breve texto sigue ofreciendo una reflexión muy lúcida sobre el papel de la autoridad en la formación de las nuevas generaciones.
Arendt sostenía que la crisis de la autoridad era el resultado de un cambio profundo en las estructuras simbólicas que sustentaban el lazo entre las generaciones. En La crisis de la educación, la autora alemana, después de observar, en los años cincuenta, el declive de la educación norteamericana, identificaba tres supuestos erróneos que debilitaban profundamente la función educativa: la negación del papel del adulto como referente del mundo infantil, un adulto que renuncia a hacerse cargo de su responsabilidad; la desvinculación entre la pedagogía y el saber o, para ser más precisos, entre las metodologías y técnicas de aprendizaje y los contenidos de las materias y, finalmente, la sobrevaloración del aprendizaje basado en la experiencia, es decir, un learning by doing que, por decirlo en los términos de la jerga actual, desplaza el saber por los procedimientos y la adquisición de competencias. De acuerdo con estos tres supuestos erróneos, el problema radica en que la autoridad no puede sostenerse sin una tradición que la legitime y sin la asunción de una responsabilidad intergeneracional que permita a los adultos presentar el mundo a las nuevas generaciones. La renuncia de los adultos a ejercer su papel educativo deja un vacío que, paradójicamente, acaba siendo ocupado por formas de autoritarismo más severas.
En la actualidad, esas formas de autoritarismo penetran a través de las pantallas, ocupando el vacío que han dejado los adultos en la vida de los niños y adolescentes. Las redes sociales, los algoritmos y la cultura del entretenimiento constante se erigen como nuevas autoridades invisibles que moldean deseos, creencias y comportamientos sin que haya nadie que asuma ninguna responsabilidad educativa. Así, en ausencia de adultos que actúen como referentes capaces de transmitir un testimonio de deseo por el conocimiento y el mundo, los jóvenes quedan expuestos a dinámicas de poder más sutiles, pero no por ello menos autoritarias.
La autoridad como acto de autorización
La autoridad educativa no se impone; se construye y se reconoce en el vínculo con el otro. Tal y como señala muy bien Gert Biesta, la enseñanza implica un “bello riesgo”: el de autorizarse a uno mismo para transmitir algo valioso. Esta autorización no proviene del poder o del saber acumulado, sino del compromiso con el propio deseo de enseñar y de la capacidad de testimoniar una relación viva con el saber.
Por supuesto, el saber ya no ocupa el lugar hegemónico que tradicionalmente se le atribuía en la educación. La fragmentación del conocimiento y la aparición de nuevos agentes educativos, como las tecnologías digitales, que no son solo medios de comunicación e información, cuestionan su centralidad. Sin embargo, el problema no radica en la pérdida de ese lugar hegemónico, sino en cómo habitamos el saber y lo hacemos deseable. Transmitir un saber no es solo transferir información, sino encarnar un deseo que inspire en el otro el deseo de saber.
En este escenario, podemos entender la autoridad educativa como la capacidad de transmitir un “testimonio de deseo”. Se trata de mostrar, a través de nuestra propia implicación con el saber, que hay algo en el mundo digno de ser conocido, interrogado y compartido. Esto exige una disponibilidad subjetiva del educador que no se limita a aplicar nuevas metodologías o gestionar aprendizajes, sino un compromiso con la tarea de dar sentido a lo que enseña.
Recuperar la autoridad en educación no significa regresar a modelos jerárquicos del pasado, sino asumir nuestra responsabilidad con la función educativa, una función que es, a su vez, un testimonio de deseo. La autoridad educativa, entendida como testimonio de deseo, no se sostiene en el control ni en la imposición, sino en la coherencia entre lo que somos, lo que sabemos y lo que queremos transmitir. La autoridad educativa emerge, entonces, del acto de compartir aquello que nos interpela y nos transforma, mostrando que aprender no es una obligación externa, sino una posibilidad vital que nos conecta con los demás y con nosotros mismos.
Invito a quienes lean este texto a profundizar en estas ideas en el artículo completo, donde se desarrollan con mayor detalle los argumentos y referencias que sustentan esta propuesta. La autoridad en educación sigue siendo un tema urgente, y repensarla es una tarea compartida.
Jordi Solé Blanch
Universitat Oberta de Catalunya





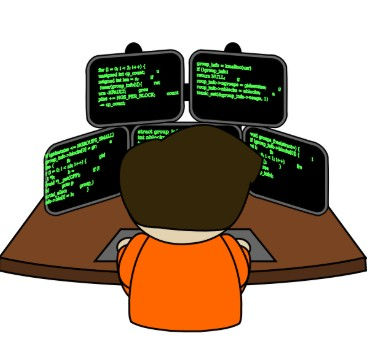
Comentarios