Entre pantallas y pensamientos: hacia una educación reflexiva en entornos digitales
- editorteri
- 15 sept 2025
- 3 Min. de lectura
Entre docentes y educadores ya es un tópico la queja sobre la falta de reflexión de las jóvenes generaciones. La alarma que produce esa realidad sube de tono cuando se constata que, de hecho, viene acompañada por una incapacidad de prestar atención de manera profunda y continuada. Si este fenómeno en auge marca tremendamente la vida laboral, en el ámbito educativo no es menor su influjo pues incide en el desarrollo de la vida cotidiana con este desafío: ¿cómo educar a jóvenes que prestan muy poca atención y que no se paran a pensar? De ahí el interés de preguntarse por la génesis de este fenómeno, por los factores que lo están provocando y por los cambios sociales que lo facilitan.
Comencé a escribir este artículo porque me rondaba una idea, la intuición de que la razón última de esta falta de reflexión es el estado de alerta permanente en el que vivimos los hombre y mujeres contemporáneos. Tenía curiosidad por saber cómo hemos llegado a esta situación y qué es lo que la ha provocado. A primera vista podría parecer un fenómeno simple, pero la complejidad social creciente en la que vivimos hacía poco probable que esto fuera tan sencillo como decir: el ritmo de vida actual es vertiginoso y esa agitación hace que no prestemos atención y que tampoco pensemos las cosas serenamente. Indudablemente se puede formular así, pero eso reduciría a algo trivial un problema muy serio.
Para llegar al fondo del asunto comencé a analizar los factores sociales que podrían haber propiciado este cambio de hábitos intelectuales. Mi sorpresa fue grande al encontrar diferentes elementos de transformación social que se iban concatenado sucesivamente y explicaban el actual déficit reflexivo de los jóvenes, y también de un número creciente de personas adultas. Me refiero a las siguientes cuestiones: la hiperactividad propia de la vida digital y el multitasking; la obligación que nos impone el pensamiento positivo para conseguir una vida feliz y exitosa, así como el deber de vigilarnos a nosotros mismos constantemente para evitar pensamientos, sentimientos y emociones negativas, es decir, para desarrollar en todo momento una conducta positiva; la presión laboral por aumentar nuestro rendimiento, crear impacto y perseguir una mejora continua; la pandemia de individualismo provocada por esta insistencia en fijarnos constantemente en nosotros mismos; la ceguera ante el bien común al considerar que si alguien fracasa es por su culpa, pues no puso empeño en enfrentarse a la dificultad con una actitud positiva, pero no se considera que la justicia social o la igualdad de oportunidades pueda tener relación con esto; y en fin, las alteraciones de los circuitos neuronales debidas a la plasticidad cerebral, y producidas por las interrupciones de la conexión digital continua, así como los cambios que esto produce en la estructura de la atención.
Todos estos fenómenos se presentan unidos de algún modo y reforzándose mutuamente. Se podría decir que en las sociedades occidentales contemporáneas la vida se desarrolla en una actividad continua que provoca un aislamiento profundo. Este asilamiento está abonado por la psicologización de la vida cotidiana que sugiere a las personas que deben girar entorno a sí mismas: sus experiencias, sus vivencias, su malestar, sus respuestas emotivas. Siempre vigilándose, atentas a reorientar cualquier respuesta que no esté a la altura de las expectativas que tiene de sí misma: eficacia, rendimiento y mejora continua.
Ahora bien, pensar es una actividad que requiere parar las otras actividades, requiere sosiego e incluso aburrimiento. Las mejores invenciones humanas han sido precedidas por momentos de aburrimiento profundo. Esto significa que el pensamiento va asociado a un modo de vivir el tiempo que difiere del activismo incesante. Además del sosiego, para pensar en profundidad es necesario descentrarse de uno mismo porque hacen falta los otros. Los momentos estelares de la historia del pensamiento han llegado hasta nosotros aludiendo a las comunidades en las que se gestaron, aunque hubiera una cabeza preclara que los pensó y formuló. Hablamos así de los Diálogos de Platón, de la Escuela Peripatética de Aristóteles, etc.
Si queremos dar una respuesta adecuada al reto que nos lanza la situación descrita para conseguir una educación y formación óptima es importante tener en cuenta lo anterior: una correcta comprensión del tiempo humano -que no es solo actividad continua- y una asimilación de la condición social de la persona, que requiere de los otros para casi todo, también para reflexionar.
El artículo termina proponiendo algunas líneas de aplicación de estas ideas, especialmente la urgencia de integrar a los jóvenes en el diálogo que se establece entre generaciones en el proceso de transmisión de la herencia cultural, es decir, incorporarlos a una comunidad que dialoga, que es lo propio de la vida intelectual. También se propone ejercitar nuestra capacidad contemplativa, que contrariamente a lo que podría parecer tiene un enorme potencial para ayudarnos a salir del encierro en nosotros mismos y superar el individualismo reinante.
María Dolores Conesa-Lareo
Universidad de Navarra
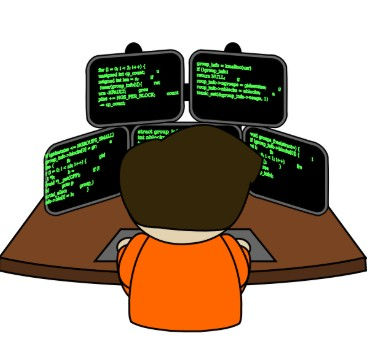





Comentarios